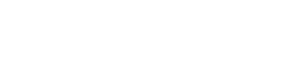Hacheras de La Pampa: historias de mujeres del monte de caldén recuperadas casi 100 años después
Redacción - 29 abril, 2023
Juanita, Mirta, Feliza y Margarita contaron la historia de La Maruja ese pueblo donde se dedicaron durante años a este oficio en el corazón del monte de caldén.
Casi 100 años tuvieron que pasar para que formaran parte de la historia las vidas de las hacheras de La Maruja, como Juanita, Mirta, Feliza y Margarita, quienes durante una recorrida con la agencia Télam por ese pueblo del noroeste de La Pampa rescataron del olvido aquellos años dedicados a este oficio en el corazón del monte de caldén, que a filo de hacha partió sus vidas en dos.
Los inicios
No fue la llegada del tren, en 1927, lo que definió los inicios de La Maruja, como en los demás pueblos, sino los obrajes de hacheros y hacheras que llegaban a estas tierras con el augurio de prosperidad.
A la par de los hombres, las mujeres desmontaron bosques, abrieron caminos, produjeron toneladas de madera y sobrevivieron a la explotación y la miseria de los toldos. De todo eso sólo queda el relato de unas pocas.
En el mediodía de un sábado, el chirrido del portillo de madera irrumpe en el silencio de este pueblo de cinco cuadras por siete de pura llanura.
En primera persona
Desde la puerta de su casa, Juanita Sombra comienza a desempolvar, ansiosa, su historia: "Yo soy hija de hacheros, así que ya desde chiquita empecé. Fue toda una vida en el hacha".
Según los cálculos de sus vecinos, Juanita es la más grande del pueblo. De sus 82 años, al menos la mitad los pasó entre aserraderos y montes de la zona.
"Nosotras hacíamos de todo: voltear caldenes, pelar postes y varillas, cortar la leña, quemar las ramas, hacer rastrojos", enumera la mujer durante una visita de Télam en La Maruja.
El del hacha era un trabajo bravo, robusto. "Todo a fuerza de pulmón", dice Juanita, mientras frota las yemas curtidas sobre la palma de su mano.
Dependiendo del pedido del patrón es como se daba la hachada: talaban del tronco o, si el objetivo era desmontar para la incipiente agricultura, los tiraban de raíz.
"Apenas si llegaba a asomar la cabeza de los pozos que cavaba alrededor de los caldenes para hachar sus raíces y así tirarlos", cuenta.
Hasta de dos metros de diámetro era el tronco de un caldén, árbol característico de La Pampa, y 12 metros podía alcanzar de altura, mientras que el cuerpo menudo de Juanita no supera los 1.55.
"Una fuerza bárbara había que tener, era mucho esfuerzo para el cuerpo", asegura la hachera, que a cada golpe de hacha parecía estar "por partirse en dos".
A sus 18 años se casó con Facundo Sosa, con quien durante décadas fueron de campo en campo desmontando, solos con el hacha, la cuña y el mazo.
"Para los caldenes más grandes usábamos el serrón (sierra larga que tiene un asa en cada extremo). Mi marido tiraba de un lado y yo tiraba del otro, así los íbamos tirando", recuerda.
"La primaria no la pude empezar siquiera porque vivíamos en el campo", lamenta Juanita, que enseguida agrega, orgullosa: "Pero de grande fui yo misma la que abrí el camino (ahora ruta provincial 11) que lleva a la escuela albergue El Tala, en Rancul, donde estudiaron mis hijos".
El cuerpo cansado de Juanita recobra toda su fuerza cuando se aferra al hacha --y no la suelta-- para demostrar cómo es que solían cortar la madera del caldén.
A su lado y agarrada de las manos camina monte adentro Mirta Benítez.
"De mis ocho hijos, cuatro fueron criados en el monte y los otros cuatro en 'cuna de oro', en el pueblo", cuenta Mirta (70) y una risa fácil se le dibuja en su rostro agrietado por el viento impiadoso de La Pampa.
"No era fácil. Cuando eran bebés me los llevaba en un cajoncito de madera y los acomodaba bajo un caldén. ¿Sabes quién me los cuidaba mientras hachaba? Un perrito, él los vigilaba", recuerda.
Al campo llegó "de grande" cuando fueron a trabajar con Lalo, su marido que hoy tiene 82 años, con quien se casó a sus 15 años. Criada en el pueblo, admite que no sabía, realmente, lo que era el monte.
"Cuando llegamos allá, no lo podía creer. Miraba el toldito de paja y me preguntaba: ¿Acá vamos a dormir? No había nada, sólo caldén. Nunca tuve tanto miedo como esa noche", narra Mirta de su llegada al campo en Colonia Lobocó, al sur de La Maruja.
En un pozo semi subterráneo para que conservaran la temperatura, las familias hacheras levantaban sus toldos con horcones, palos a pique, ramas y pasto puna.
Mirta estuvo 20 años en el campo y le gustaba, asegura, pero cuando le salió "su casita" en el pueblo por un plan social provincial no dudó.
Como todas las hacheras, Mirta tenía un único deseo: rescatar a sus hijos del monte.
"Yo no los quería mortificar toda la vida en el hacha, quería que busquen un trabajo más liviano", señala.
El hacha vuela y tajea, con un golpe certero, la madera dura del caldén. Margarita Sabugo es determinante y probablemente fue eso lo que la llevó, décadas atrás, a torcer el destino que parecía estar escrito para ella y sus hijos.
Hija de hacheros y criada en el campo, se casó a los 22 años con Ceferino, que era hornero.
Un día, un médico de Paraguay, el doctor Aquino, vino a ofrecerle a su cuñada una capacitación en Santa Rosa, capital provincial, para ser enfermera.
"A la pobre no la dejaron y a mí nadie me invitó, pero le pregunté a Ceferino si podía ir y, contra todo pronóstico en esa época, me dijo que sí. Aquino aceptó y enseguida me puso a aprender. Fue mi salvación", reflexiona.
Margarita, que ahora tiene 81 años, fue la enfermera del pueblo durante cuatro décadas, encargada de los partos y la vacunación. El vacunatorio del Hospital de La Maruja hoy lleva su nombre.
De chica, la policía debió obligar a su padre para que la manden a la escuela rural y él sólo cedió con una condición: lunes, miércoles y viernes estudiaba, martes, jueves y sábados ayudaba en el campo.
"Me encantaba ir a la escuela, me iba bien. Fui hasta tercero, tenía el pase para cuarto pero no me mandaron más porque ya tenía 12 o 13 años. Era hachera vieja ya, tenía que trabajar", dice Margarita.
De aquellas épocas sólo conserva una foto en blanco y negro con sus padres frente al toldo en el que vivían.
Fue la única vez que usó vestido: "Yo no me crié de vestido, me crié de pantalón", lanza como si de un manifiesto de principios se tratara.
"Me gustaba el campo, pero era una vida dura, un sacrificio, porque había que levantarse bien temprano y salir con las heladas, pasar sed en el campo (a veces había que caminar leguas para conseguir agua), la carne que se ponía mala", murmura y pierde la mirada entre sus manos que alisan, una y otra vez, el mantel de la mesa.
La voz se le endurece y las cejas negras se le fruncen a Feliza Tello, la más joven de las hacheras, cuando habla de su vida en aquellas tierras relegadas.
"Lo hice siempre por mis hijos", dice Feliza (61), mujer esbelta de manos macizas, tercera generación de hacheros y madre de 12 hijos.
"Mi marido no quería que yo trabajara, yo me mandé igual", comienza la mujer, que en diálogo con Télam se anima a hablar, aunque con cierto recelo, de algo recurrente en aquel tiempo: el consumo problemático de alcohol de la mayoría de los hacheros y las situaciones de violencia que se desataban.
Era una cadena de sometimientos: de la mujer frente a su marido y de éste frente a los patrones, que los sometían a condiciones laborales inhumanas.
"Por ahí él se iba al pueblo y no volvía por 15 o 20 días, mientras tanto yo seguía trabajando", asegura la hachera.
Y continúa: "Sin embargo, jamás vi plata del hacha. Fueron muchos años de laburar y no tener nada".
Aún embarazada o amamantando seguía hachando igual esta madre del monte que sólo cuando nació su hija con discapacidad decidió terminar esa vida e iniciar una nueva en el pueblo.
"A diferencia de nosotras, son pocos los hombres que han trabajado el hacha para criar a los hijos", expresa con bravura Feliza que cierra: "Y encima éramos guapas para hacerlo".
Información y fotos: Agencia Télam
Artículos relacionados